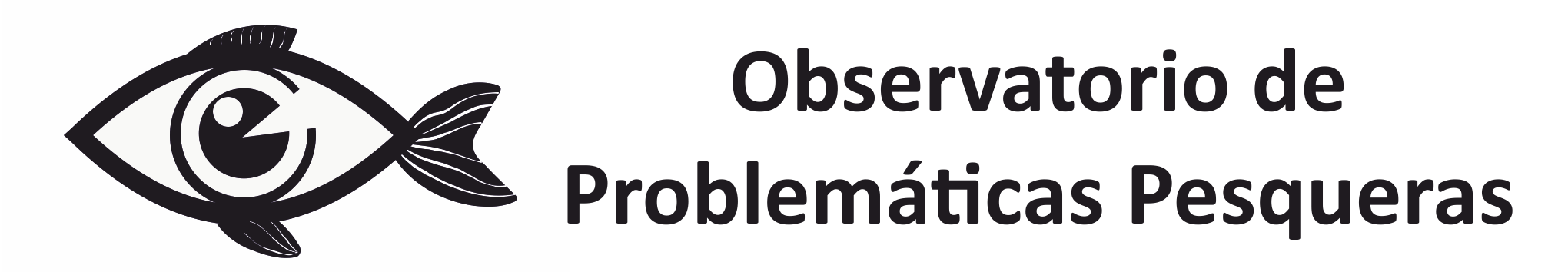Desde mediados del SXX en adelante, la industria pesquera marplatense presentó una marcada tendencia en su distribución espacial circunscrita a su área tradicional de desarrollo: el puerto local y sus zonas aledañas. Sin embargo, en las últimas décadas se percibe que numerosas plantas de procesamiento han superado los límites espaciales tradicionales focalizándose fuera del área industrial clásica, particularmente en barrios residenciales cercanos al puerto.
A partir de observaciones sistemáticas y relevamientos de campo producidos durante el año 2024 en la zona sur de la ciudad, particularmente en barrios como San Martín, Cerrito Sur y Juramento, fue posible reconocer la presencia de una cantidad significativa de establecimientos dedicados al procesamiento de pescado fresco, que operan al margen de las regulaciones existentes de la actividad, donde la precarización, la explotación laboral y la transformación espacial conviven en el área residencial. Dicho análisis se complementó por medio de entrevistas en profundidad a trabajadores, empleadores y vecinos, quienes suministraron material audiovisual que documenta y amplía de forma considerable a las características observadas en terreno.
En relación a la problemática expuesta, este trabajo busca por un lado, analizar comparativamente la evolución de la localización de los establecimientos dedicados a la actividad pesquera entre 1996, 2018 y 2024, aunque reconociendo que la ausencia de relevamientos oficiales desde 1996 impide hacer afirmaciones precisas sobre este proceso. Por otro lado, nos enfocaremos en reconocer algunos de los factores que explicarían dicha reestructuración y caracterizar este nuevo patrón/estrategia espacial de la industria pesquera que empieza a desarrollarse con fuerza en ciertos sectores de la ciudad, examinando sus implicancias sociales, espaciales y ambientales.
La territorialidad de la actividad pesquera en el periodo 1996/2024
En el año 1996, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) tomó registro de la totalidad de establecimientos pesqueros en la ciudad de Mar del Plata, en el marco del Censo Nacional Industrial Pesquero. Esos datos revelaron que la actividad se concentraba fundamentalmente en el área portuaria con una presencia notable dentro del espacio comprendido entre las avenidas Juan B. Justo y Fortunato de la Plaza, la calle Talcahuano y el litoral. Esta característica también se destacó en un posteo anterior del Observatorio de Problemáticas Pesqueras aunque con la salvedad que en el análisis, se utilizó una base de datos de la Secretaría de Desarrollo Productivo del Partido de General Pueyrredón, a partir del registro de plantas habilitadas (año 2018). Debido a esta particularidad, esa espacialización tiene un fuerte sesgo al no contemplar las plantas sin habilitación.
Casi treinta años después del último relevamiento censal, el análisis que se llevó a cabo en los barrios mencionados previamente, evidencian que numerosos establecimientos donde se procesa el pescado fresco se han expandido más allá de los límites registrados hasta el momento. En concordancia con ello, los mapas de calor que acompañan este trabajo, (Figuras II, III y IV) que revelan la distribución de las instalaciones pesqueras en distintos periodos: 1996, 2018 y 2024, permitirían confirmar la reestructuración espacial de dicha actividad, tras reconocer los cambios reflejados en ellos.
En primer lugar, el mapa del año 1996 (Figura I) muestra la concentración de los establecimientos dedicados a la industria pesquera, de forma notoria en la zona portuaria tradicional, delimitada por las calles Fortunato de la Plaza, J. B. Justo y Talcahuano; así como también áreas dispersas, pero muy menores en donde la producción tenía lugar. Por su parte, el mapa del año 2018 (Figura II) que estuvo limitado al registro de establecimientos formales, pone en manifiesto una expansión en la distribución de las instalaciones y sobre todo en los alrededores de la calle Talcahuano, junto con el desarrollo del Parque Industrial General Savio, ubicado a un poco más de 11 km. del área de desembarque.
La tendencia identificada en 2018 acerca de la expansión territorial de la actividad pesquera, se profundiza de forma abrupta en el mapa del año 2024 (Figura III), puesto que al incorporar también a los establecimientos informales de los barrios San Martín, Cerrito Sur y Juramento, se muestra de forma clara la existencia de un foco secundario del procesamiento de pescado que amplía la concentración de instalaciones más allá del área donde tradicionalmente lo hacía: el puerto. De este modo, los establecimientos pesqueros continúan extendiéndose, pero en este caso hacia las calles Talcahuano, Mario Bravo y Edison, consolidando la reconfiguración a nivel territorial de la industria.
Tras esto, se evidencia la manera en la que conviven diversas formas productivas en las que se basa la industria pesquera en la ciudad, donde no solo adquiere relevancia la presencia de establecimientos formales sino también la de un sector informal que se integra con fuerza a la actividad, modificando su estructura espacial. Frente a esta situación, resulta fundamental preguntarnos por qué la zona sur de la ciudad se ha convertido en un “escenario productivo» de la actividad pesquera, cuya respuesta podemos encontrarla en al menos, tres puntos clave: localización estratégica, accesibilidad y disponibilidad de fuerza de trabajo especializada y barata.
- Mapa de concentración de las industrias pesqueras y establecimientos de servicios vinculados a la actividad, 1996. Fuente: Censo pesquero de 1996.
- Mapa de concentración de las industrias pesqueras y establecimientos de servicios vinculados a la actividad, 2018. Fuente: MGP 2018.
- Mapa de concentración de las industrias pesqueras y establecimientos de servicios vinculados a la actividad. Fuente: MGP 2018 y relevamiento a campo 2024.
Los barrios mencionados previamente mantienen una cercanía relativa al puerto y se vinculan a él y a los mercados receptores de productos procesados, por importantes vías de circulación como las avenidas Vértiz, Fortunato de la Plaza, Mario Bravo y Édison, lo que representa una ventaja estratégica en términos logísticos. Además, alejarse del núcleo tradicional pesquero posibilita ganar opacidad ante controles laborales o sanitarios, que contribuye a la profundización de la informalidad.
Estos espacios son sectores postergados de la ciudad, donde los altos índices de necesidades básicas insatisfechas resultan una continua problemática que atraviesan sus residentes, así como también, el desempleo y la informalidad dentro del mercado laboral. Atendiendo a esto y a que parte de su población cuenta con experiencia en la actividad pesquera o en tareas relacionadas, se obtiene un espacio “óptimo” para la producción precarizada, basada en una mano de obra barata sin regulación y que en muchos casos resulta sobreexplotada.
Esta sobreexplotación se refleja en diversos aspectos, entre los que se pueden mencionar: largas jornadas de trabajo, que según la demanda, pueden extenderse más de doce horas diarias; ausencia de cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), lo que implica que en casos de accidentes dentro de los establecimientos o incluso de enfermedad, los empleadores se desliguen por completo de sus responsabilidades; recurrencia de despidos arbitrarios sin justificación ni indemnización; los salarios se encuentran por fuera de los convenios colectivos de trabajo acordados por el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) y una marcada discontinuidad laboral. Si bien este último rasgo es propio de la actividad pesquera, en este escenario se ve agravada por traslados y cierres repentinos como resultado de denuncias vecinales o clausuras.
De esta forma, la dispersión productiva que se concentra en áreas del sur y que resulta favorable para el empresariado local, responde por un lado, a factores geográficos referidos a la circulación y el transporte, pero también a condiciones sociales que le permite maximizar sus ganancias, ya que el desarrollo de la actividad en este contexto se sustenta en la sistemática vulneración de derechos laborales. Así, la ventaja comparativa que tienen los establecimientos clandestinos se construye a partir del deterioro de las condiciones laborales, el incumplimiento normativo y la externalización de costos operativos (sociales y ambientales) hacía la comunidad.
Características de los establecimientos
Si nos enfocamos en la estructura edilicia de las “nuevas” plantas, notamos que se mantiene una tendencia clara: la readaptación de viviendas familiares o partes de ellas, para dar lugar al procesamiento de la materia prima. Para ello, se realizan modificaciones estructurales como la ampliación de ambientes (en algunos casos), la colocación de portones para las tareas de carga y descarga; y se instala equipamiento específico como mesas, grifería, desagües, entre otros indispensables para la actividad. Al mismo tiempo, se busca mantener una apariencia exterior discreta que no destaque en el entorno residencial, motivo por el cual se trabaja a “puerta cerrada” detrás de los portones que ayudan a ocultar las nuevas “plantas procesadoras” y mitigar su impacto visual.
No obstante, no siempre son lxs propietarixs de las viviendas quienes llevan adelante las tareas productivas, puesto que en muchos casos, las mismas son alquiladas a terceros, creando una fuente complementaria de ingresos. Así, la propiedad cumple una doble función: la de residencia y la de activo generador de renta. La especulación inmobiliaria es un aspecto que empieza a tomar fuerza a partir del incremento de la presencia de nuevos agentes económicos en el área.
Es importante señalar, que el proceso desarrollado no opera de forma aislada de aquellos que sí se encuentran regularizados, de hecho, se articulan mediante redes empresariales y comerciales dentro del sistema productivo local y nacional. En este sentido, algunas plantas trabajan como tercerizadas para empresas habilitadas, lo que posibilita la utilización de mano de obra barata y la evasión de obligaciones fiscales, al tiempo que otras, compran directamente pescado entero desde los barcos y lo procesan en estas instalaciones precarias para venderlo luego en mercados como Buenos Aires, Rosario, entre otros. Incluso los desechos derivados de la actividad en las plantas procesadoras de pescado clandestinas, también encuentran mercados en otras ramas del sector pesquero, como la harina.
Por otro lado, este modelo productivo trae aparejadas consecuencias tanto sociales como ambientales en los barrios donde se emplaza, como olores intensos, fuertes ruidos durante la madrugada, alteraciones en las calles por la circulación de camiones de forma constante, y un uso excesivo de agua potable para el procesamiento de pescado, que agrava la escasez a la que se enfrentan los vecinos durante los meses de verano, que coincide con los periodos de mayor actividad en las plantas. A esto se suma la presencia de desechos sólidos y líquidos en espacios comunes, presencia de roedores e insectos, entre otros factores que afectan en menor o mayor medida la calidad de vida de lxs habitantes locales.
Las situaciones desfavorables también se producen dentro de las plantas procesadoras, donde las condiciones laborales son paupérrimas, al igual que la estructura edilicia, que no sigue ningún tipo de normativa básica. El fragmento del testimonio de unx de lxs trabajadorxs entrevistados, refleja las características del entorno en el que se desempeñan:
La fábrica en la que trabajo es como un garaje, estamos en el fondo y no hay ventanas, no hay ventilación. Cuando llega el camión que retira los desechos entra de culata hacia la planta y la combustión que genera hasta tanto ingresa como corresponde hace que no podamos respirar, no aguanto y tengo que dejar de cortar.
En definitiva, el análisis realizado hasta aquí, demuestra que la industria pesquera en Mar del Plata ha atravesado una profunda reconfiguración. Actualmente, nos encontramos con una red que combina empresas formales e informales interconectadas, que sustentan la rentabilidad del proceso productivo a partir de la clandestinidad de sus prácticas y en la profundización de la precarización, la informalidad y la sobreexplotación, lo que deriva en fuertes impactos sobre la vida urbana y laboral del sur de la ciudad, donde la concentración de establecimientos informales cobra relevancia y notoriedad.