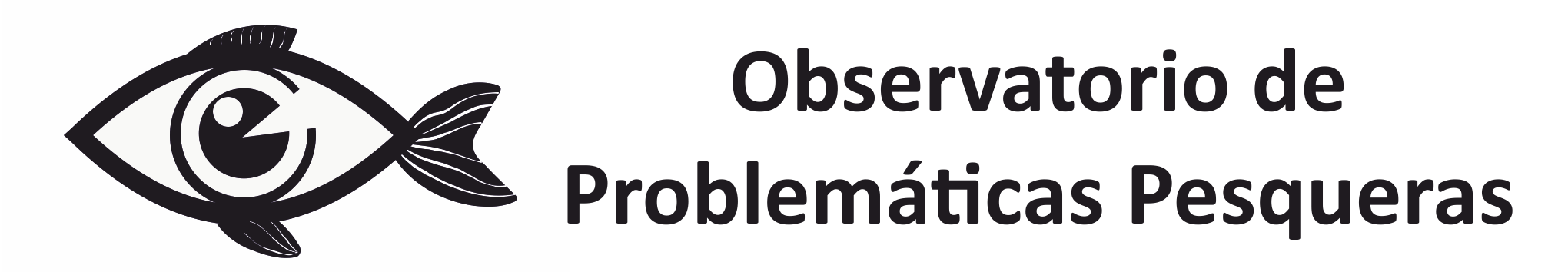Históricamente la temática pesquera en Argentina ha ocupado un lugar marginal, tanto en las producciones académicas como en los medios de comunicación, a pesar de tratarse de una actividad económica que lleva más de un siglo de desarrollo y que representó en 2018 el 3% de las exportaciones del país. Esta situación ha llevado a plantear a investigadorxs como José Mateo (2003) que nuestro país ha vivido “de espaldas al mar” y “a sus conflictos” (Pradas, 2006) desde su consolidación como Estado Nación.
Debemos remarcar, que la pesca comercial marítima sufrió profundas transformaciones en los últimos 30 años, entre las que se destacan: cambio en el marco legal; privatización del recurso; creciente conflictividad; sobreexplotación de especies; flexibilización de las relaciones laborales; profundización de la concentración empresarial y verticalización de los procesos productivos; desplazamiento de capturas y descargas a la Patagonia, entre otras. Estos cambios han impactado sobre la estructura social y territorial de las ciudades puerto en general y en la marplatense en particular. En este sentido, el estudio de estas transformaciones y sus efectos resulta primordial para realizar diagnósticos de situación sobre la actividad y, al mismo tiempo, establecer líneas de acción pensando en la planificación futura del sector.
La temática pesquera debe cobrar visibilidad, y en este sentido pretendemos acompañar activamente a los sujetos sociales que buscan problematizarla con la intención de que ocupe un espacio en la agenda pública. A partir de esto, decidimos crear el Observatorio de Problemáticas Pesqueras (OPP) de la Universidad Nacional de Mar del Plata, planteando un trabajo transdisciplinario entre investigadorxs de diversas áreas de conocimiento, que abarcan las ciencias sociales, económicas y naturales.
Nuestro objetivo principal es realizar análisis cuanti/cualitativos sobre las principales problemáticas que enfrenta el sector, y funcionar como un instrumento de difusión que brinde información válida a la hora de planificar una actividad sustentable en términos sociales y ambientales.
A continuación, exponemos algunas de las líneas de trabajo que guiarán el camino del OPP.
Breve introducción al recurso pesquero
El recurso pesquero es calificado por la economía neoclásica como un recurso común en función de la rivalidad en su consumo y su no exclusión. La primera cualidad implica que la unidad consumida no estará disponible para otra persona y la segunda se refiere a la imposibilidad de impedir el acceso al recurso. Esta condición de recurso común plantea serios desafíos en términos de sustentabilidad socio-ambiental porque, contrariamente a lo que sostiene la teoría sobre este tipo de bienes, no necesariamente aquellxs que explotan el recurso van a ser lxs más interesadxs en cuidarlo. Por el contrario, desde los comienzos de la expansión industrial de la actividad, ha quedado en evidencia que las capacidades estatales y el compromiso de todxs lxs actorxs involucradxs condicionan la capacidad de reproducción y supervivencia del recurso.
La asignación y distribución de los beneficios y costos sociales provenientes de la explotación de los bienes comunes es uno de los dilemas que surgen a la hora de pensar en la administración del recurso pesquero y que nos remite al concepto de externalidades. Las externalidades pesqueras implican que hay beneficios que no pueden asociarse a consumidorxs concretxs y costes sociales que no son pagados por quienes los producen, y que, según la literatura, tienen su base en una inadecuada determinación de derechos de propiedad y en la ausencia de un marco institucional que permita compensar la pérdida de bienestar y los altos costos de exclusión (Bertolotti, 2008).
En el caso del sector pesquero argentino, históricamente concentrado, las externalidades son mayormente negativas debido a las consecuencias no compensadas sobre otrxs pescadorxs, el resto de la sociedad y el medio ambiente. En este sentido, la sobreexplotación de los recursos, la disminución de los stocks pesqueros y la no internalización de los costos derivados del impacto ambiental, constituyen externalidades negativas que desafían a lxs hacedores de políticas públicas y nos plantean serios interrogantes en relación al logro de una explotación sustentable y a la protección del interés común.
Controversias en torno al Régimen Federal de Pesca
Hacia finales de la década de los 90, y de la mano de políticas de extranjerización del capital y de la sobreexplotación de los recursos, se produce el colapso del sector con un pico histórico de capturas de 1,34 millones de toneladas desembarcadas, poniéndose en riesgo la capacidad de renovación de los stocks biológicos de la merluza (Merluccius hubbsi), principal especie objetivo del caladero argentino. Ante esta crisis, el gobierno argentino respondió aplicando vedas y paros biológicos y su impacto fue absorbido mayormente por lxs trabajadorxs. Estas medidas pusieron en riesgo en forma directa a más de 15.000 trabajadores y en forma indirecta a más de 150.000 trabajadores de la industria pesquera marplatense y provocaron un deterioro sin precedente de las condiciones laborales. La desocupación, la precarización y la flexibilización laboral se encarnaron en el sector conjuntamente con la expansión de cooperativas de trabajo fraudulentas[1] que permiten deslindar a lxs empresarixs de cualquier tipo de responsabilidad y colocan a lxs trabajadorxs en una situación de total vulnerabilidad (Mateo et. al., 2010).
En este marco de conflicto y tensión, el Congreso Nacional sancionó en diciembre de 1997 el Régimen Federal de Pesca (RFP), Ley Nacional 24.922[2], normativa que pretendía reunir los aspectos relevantes de la actividad pesquera marítima. El camino legislativo recorrido hasta su sanción y su reglamentación parcial, un año y medio después, denota la falta de consenso sobre cómo debía ser regulada la actividad. A su vez, el retraso de 11 años en la puesta en marcha de una de las principales medidas de esta ley, la aplicación de derechos de propiedad sobre el recurso pesquero a través de la asignación de cuotas de captura individuales y transferibles (CITC), es fiel reflejo del grado de conflicto de intereses que interpelan a la actividad.
El RFP implicó un avance en materia legislativa pero la persistencia de las problemáticas sociales y ambientales nos plantean interrogantes acerca de la eficacia en su diseño e implementación. ¿Hasta qué punto la composición del Consejo Federal Pesquero, organismo máximo para establecer la política nacional pesquera y administrador del Fondo Nacional Pesquero[3], garantiza el federalismo? y, ¿en qué medida su funcionamiento vela por la transparencia de las decisiones? Por otro lado, el régimen de CITC supuso la transformación del sistema de administración, fiscalización y control de los permisos de pesca vigentes. Sin embargo, existen dudas sobre el uso de la transferencia de cuotas y sobre las consecuencias de su implementación en términos de sustentabilidad biológica y equidad social. Estas dudas nos llevan a las siguientes preguntas: ¿el régimen CITC ha favorecido la concentración del capital? ¿cuáles son las estimaciones reales de la pesca ilegal y de los descartes? Por último, las condiciones laborales de lxs trabajadorxs nos demandan especial atención y pretendemos intentar contestar los siguientes interrogantes: ¿de qué manera la legislación pesquera contempló las demandas de lxs trabajadorxs?, ¿el RFP favoreció el aumento de la mano de obra en el sector? y ¿de qué modo las condiciones de precarización y flexibilización laboral que caracterizaron a la década de los 90 continúan vigentes?
Notas sobre la “puerta giratoria” en el sector pesquero
El concepto “puerta giratoria” es una expresión acuñada por la academia norteamericana, utilizada para describir el flujo de personas que ocupan altos cargos en el sector público y en el sector privado en diversos momentos de sus trayectorias laborales. En dichos estudios, se señala que para entender las deficiencias de las entidades reguladoras se debe prestar atención al recorrido profesional de los servidores públicos. Así, uno de los hallazgos de estos primeros trabajos fue que parte de lxs trabajadorxs estatales de los sectores reguladores del Estado habían “prestado servicio a una industria regulada antes de unirse a la comisión” (Gormley, W., 1979).
Sobre el análisis sociológico del perfil de altxs funcionarixs públicxs, Canello y Castellani (2017), señalan que las ciencias sociales le han otorgado gran relevancia al estudio de los gabinetes porque se trata de dependencias centrales y estratégicas en la organización y en el funcionamiento del poder estatal. Pero además porque el estudio de lxs más altxs funcionarixs permite comprender los objetivos de gobierno y el contenido de sus políticas públicas e identificar las áreas de gestión más poderosas y entender por qué lo son. Asimismo, nos permite conocer quiénes son sus aliados políticos y determinar qué sectores sociales se podrán beneficiar o perjudicar con las medidas implementadas.
En este sentido, y para profundizar sobre las políticas públicas del sector, pretendemos caracterizar de forma empírica el alcance y la influencia de los grupos económicos-empresariales vinculados a la pesca dentro del Estado. Esto nos permitirá dimensionar las posibles consecuencias de la influencia de intereses privados sobre el diseño y la implementación de políticas públicas en materia pesquera. Pretendemos analizar la dinámica de circulación público-privada de lxs funcionarixs de las áreas de pesca, entendiendo al fenómeno de “puerta giratoria” como un fenómeno dinámico que se traduce en la circulación inmediata de los cargos entre el sector público y el privado (Cohen, 1986), y profundizar así el análisis sobre las capacidades estatales, el desarrollo económico en el ámbito pesquero y la concentración de poder de las grandes firmas.
Para seguir pensando y problematizando esta temática presentamos algunos interrogantes que nos guiarán en futuros trabajos: ¿Cuáles son las tensiones y equilibrios de las coaliciones entre las élites económicas y las élites gubernamentales? ¿Cuáles son los cambios y continuidades de las alianzas? ¿Cuál es el grado de especialización y profesionalización de lxs funcionarixs del área de pesca? ¿Cuál es el perfil sociodemográfico de dichos funcionarios y qué tipo de relación han tenido con el sector empresarial? ¿Dónde encontramos los principales nudos problemáticos del estudio de lxs funcionarixs del sector pesquero?.
Apuntes sobre las especies objetivos. El caso del langostino
Este crustáceo, de gran valor comercial[4], muestra un crecimiento notorio de los volúmenes descargados desde el año 2008 hasta la actualidad. Las capturas de esta especie pasaron de menos de 50.000 t en el año 2008 a superar las 250.000 t en la campaña de 2018. Es decir, en diez años las capturas se quintuplicaron y esto produjo un incremento de las exportaciones pesqueras nacionales en dólares, las cuales han alcanzado récords históricos (gráfico 1).
Gráfico 1
La ubicación geográfica de la especie se encuentra mayoritariamente frente a las costas de Chubut por lo que los puertos de esta provincia son los que históricamente concentraron estos desembarques. En el gráfico 2 podemos ver la participación de los puertos en los desembarques de este crustáceo durante el 2018 y Chubut concentró más del 63%. Esta concentración geográfica genera que la flota pesquera busque operar desde puertos patagónicos para optimizar sus costos y así tener acceso más rápido a los caladeros y un tiempo de regreso a tierra más acotado que si tuvieran que descargar, por ejemplo, en el puerto de Mar del Plata. La cercanía a puerto es fundamental para mantener la calidad del langostino, la cual sufre un deterioro muy rápido y, en este sentido, los puertos patagónicos presentan ventajas comparativas frente a otros puertos del país. Esto impacta directamente en la ciudad de Mar del Plata ya que se estaría generando un éxodo de la flota fresquera local hacia esta pesquería motivado por el elevado precio internacional de esta especie. Los buques que pueden volcarse a la actividad[5], ante los márgenes de ganancias más elevados que posibilitan la captura del langostino, reconvierten sus artes de pesca y migran hacia puertos donde les sea más rentable acceder a estos caladeros.
Gráfico 2
En cuanto a la situación del puerto de Mar del Plata en relación al langostino, por más que este concentre cerca del 50% de las capturas totales del país, las mismas están prácticamente abocadas a la Merluza Hubbsi, al Calamar Illex y al variado costero. La participación del langostino en los desembarques es muy baja, con volúmenes próximos al 5% del total descargado en todo el país. Esto lo deja en un lugar marginal respecto a otros puertos que históricamente tuvieron un rol secundario en la actividad pesquera nacional como Rawson o Pto. Deseado. Esta situación genera que el puerto de Mar del Plata no sólo reciba cantidades mínimas de esta especie, sino que también, al emigrar la flota fresquera local hacia la zafra langostinera, se reduzcan significativamente las descargas de pescado fresco en el puerto local, con las consecuencias socio-económicas que esta situación trae aparejada.
En relación a estas tendencias, desde el OPP nos preguntamos: ¿cómo impacta al mercado de la fuerza de trabajo la transferencia de cuotas de merluza de la flota fresquera a la flota congeladora? ¿qué sucede con aquellas empresas que sub-ejecutan sus cuotas de merluza? ¿cómo se podría diagramar un sistema de incentivos que promueva la sustentabilidad social? ¿de qué manera se protege la capacidad de renovación y reproducción del recurso pesquero frente a esta “fiebre roja” del langostino?
Lxs olvidadxs de la pesca: breve panorama de la pesca artesanal marítima en la Argentina
La pesca artesanal marítima es una actividad que en nuestro país ha tenido dos momentos de desarrollo en las últimas décadas. En la Patagonia hubo una expansión de la actividad a mediados de la década del noventa y en la provincia de Buenos Aires dicho auge se dio luego de la crisis de 2001. Estos hechos demuestran que además de ser una actividad tradicional también sirve de “refugio” en épocas de crisis económica y alto desempleo. Aunque representa una actividad comercial de pequeña escala genera un gran impacto en el empleo y en la generación de ingresos a nivel local. Se estima que por lo menos 2 mil pescadorxs ejercen la actividad pesquera artesanal en todas sus modalidades a lo largo del litoral marítimo del país[6], sin embargo, hasta el momento no existen registros oficiales a nivel nacional y los registros provinciales se reducen a aquellxs que se encuentran formalmente registradxs. La falta de estadísticas y de evaluaciones científicas sobre las áreas costeras impiden dimensionar la importancia de la actividad y tener herramientas para su manejo. Paralelamente, la falta de coordinación entre los diferentes estamentos del Estado que intervienen en la actividad constituye un obstáculo a la hora de diseñar políticas para el sector. La pesca artesanal se realiza en aguas de jurisdicción provincial por lo que la administración de los permisos de pesca depende de las direcciones provinciales, y a su vez, por implicar temas de seguridad en el mar, interviene la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en temas de salubridad e inocuidad. También los municipios son parte de la gestión ya que muchas veces interceden para la obtención de permisos y realizan inspecciones desde sus áreas de bromatología. Es este entramado resulta urgente lograr un trabajo integrado y sistemático tendiente a la ordenación y formalización de la actividad.
Otra de las amenazas que enfrenta este sector en los últimos años es el incremento sostenido de los costos. Los aumentos del precio del combustible desde el año 2016 y las sucesivas depreciaciones de la moneda nacional han encarecido tanto los insumos (combustible, elementos de seguridad, etc.) como los elementos del capital fijo utilizado por lxs pescadorxs (embarcaciones, motores)[7]. El aumento de los costos, sumado a que los precios cobrados por lxs pescadorxs no variaron en la misma proporción, produjo una disminución de los márgenes de rentabilidad. A su vez, el bajo poder de negociación de lxs pescadorxs frente a plantas de procesamiento, frigoríficos, intermediarios o incluso pescaderías, lxs lleva a ser precio-aceptantes y a ser despojados de gran parte del excedente económico. La debilidad en la organización, a excepción de unas pocas localidades con asociaciones sólidas, es un impedimento a la hora de lograr buenos precios en la negociación con lxs compradorxs. En este sentido, la imposibilidad de almacenamiento por no contar con cámaras frigoríficas lleva a lxs pescadorxs a tener una bajísima elasticidad precio de la oferta y a que sean lxs demandantes quienes determinen el precio. Como ejemplo de la pérdida de rentabilidad, lxs pescadorxs señalan que en 2001 colocaban, en promedio, el kilo de pescadilla (una de las principales especies junto con la corvina del variado costero bonaerense) al mismo precio que el litro de nafta: un dólar. Actualmente el precio del kilo de pescadilla recibido por la venta a una planta es entre un 20% y un 40% menor al valor del litro de nafta. Esto obliga a lxs pescadorxs a aumentar las cantidades pescadas siempre y cuando el recurso lo permita.
Por otro lado, la falta de representación en ámbitos de decisión de lxs pescadorxs artesanales es un límite a la visibilización y resolución de sus problemáticas. El poder de lobby es mínimo y por lo tanto la capacidad de influir sobre lxs tomadorxs de decisión es extremadamente acotada. Avanzar en la organización de las asociaciones de pescadores y en la unificación de su lucha por sus reivindicaciones son dos aspectos que ayudarían a aumentar su poder de negociación. En cuanto a la legislación actual es fundamental que las leyes provinciales de pesca artesanal se pongan en práctica, sobre todo en aquellos aspectos relacionados con el fomento y promoción de la actividad como fuente de empleo y de ingresos, pero también como proveedora de alimentos sanos y frescos obtenidos con el menor impacto ambiental[8].
El trabajo colaborativo entre las instituciones estatales dedicadas a la investigación y al asesoramiento y lxs pescadorxs artesanales resulta esencial para dimensionar la importancia de esta actividad y tener herramientas para su manejo.
Notas sobre la conflictividad portuaria en Argentina: hacia una agenda de problemas
Los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI quedaron marcados en la memoria portuaria como los años del “estallido” social en la industria pesquera argentina. Aquel período estuvo signado por la conjunción de procesos propios de la actividad pesquera, como la precarización laboral, vía proliferación de cooperativas fraudulentas, y la crisis del caladero de merluza hubbsi, vía sobreexplotación pesquera. También estuvo marcado por procesos transversales a toda la sociedad argentina: la desocupación masiva, que en Mar del Plata tuvo su expresión más aguda, así como la emergencia y consolidación de los movimientos de trabajadorxs desocupadxs en tanto sujetos emergentes de la protesta.
Lo acontecido aquellos años fue indagado por investigadorxs de la ciudad y de la Patagonia, pero poco se ha avanzado en lo que respecta a los últimos años. Existen algunas aproximaciones preliminares al conflicto de 2007 y algo sobre la huelga de 2011. Sin embargo, sabemos muy poco de lo ocurrido durante el último quinquenio. Por eso consideramos necesario mantener una observación cotidiana sobre el devenir de la conflictividad en torno a la actividad pesquera. Esto nos permitirá elaborar diagnósticos y prever posibles escenarios futuros.
Una primera aproximación a los datos existentes sobre conflictos y desembarques nos deja una impresión de su interrelación. Como se puede observar en el gráfico 3, las oscilaciones responden a la estacionalidad de la actividad. Entre diciembre y enero los desembarques bajan, movimiento seguido por una conflictividad decreciente. Empero, el gráfico muestra también la relación inversamente proporcional entre desembarques y conflictividad en otros momentos del año a lo largo de todo el período bajo análisis. Esto es lógico ya que ante un conflicto que perdura en el tiempo los desembarques bajan, pero también es verdad que en ocasiones la secuencia es la inversa: ante una caída en los desembarques se desatan conflictos.
Gráfico 3
El acercamiento a la conflictividad en la actividad pesquera a través de las notas periodísticas aparecidas en en el diario La Capital nos permite ampliar el período hasta el año 2006. Como pueden ver en el gráfico 4, el año 2007 emerge como otro de los momentos conflictivos en la pesca. Si bien la base de datos refiere a la ciudad de Mar del Plata, el peso específico de su puerto pesquero en la constelación de puertos pesqueros argentinos hace que lo allí acaecido impacte en el conjunto de la actividad pesquera nacional.
Gráfico 4
Pensar un sistema de problemas nos permitirá guiarnos en la observación. En este sentido arriesgamos los siguientes interrogantes para emprender la búsqueda: ¿Cómo se configuran los campos conflictivos en la pesca? ¿Quiénes y de qué forma disputan? ¿Ante qué situaciones la activación tiende a incrementarse? ¿Con qué repertorio de acciones cuentan quienes antagonizan? ¿Qué tipo de relación hay entre los grupos movilizados y las formas de lucha adoptadas? Estas y otras preguntas guiarán nuestro quehacer cotidiano en el OPP.
***
Lo que hemos planteado hasta aquí expone algunos de los ejes de la agenda del OPP. Estas líneas de trabajo serán profundizadas y ampliadas posteriormente en nuestras publicaciones quincenales. Además, incorporaremos otras dimensiones que no hemos mencionado aún, pero que resultan igual de relevantes a la hora de analizar las problemáticas pesqueras. Por último, cabe resaltar que estas líneas de trabajo estarán interpeladas por el devenir cotidiano de la actividad, el cual diagramará la trayectoria del observatorio.
Citas
[1] Este formato de contratación que venía siendo utilizado desde los 60 por las pesqueras en pos de abaratar costos salariales implica que las empresas se deslinden de sus responsabilidades ya que el trabajador no está registrado, no posee cobertura social y no puede estar sindicalizado.
[2] Régimen Federal de Pesca, Ley Nacional 24,922/98 Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48357/texact.htm
[3] Fondo constituido por aranceles, multas, derechos y demás recursos y destinado al financiamiento de investigaciones científicas, a la formación y capacitación del personal y a actividades de control.
[4] Según datos de la SAGyP de la Nación (Informe de Exportaciones e importaciones pesqueras, 2018) para el año 2018 el precio promedio de la tonelada de langostino fue de U$S 7.013 mientras que el valor de la merluza hubbsi fue de U$S 2.684.
[5] La Resolución 1113/88 de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación limita la incorporación de buques a la pesquería de langostino que superen los 40 metros de eslora y los 2000 caballos de fuerza. Si bien la limitante es clara, durante los periodos donde la especie ha rendido en mejores condiciones, como en la actualidad, se han permitido excepciones que, por un lado, generan una mayor presión sobre la biomasa del recurso y, por otro lado, generan incertidumbre en la operatividad de otros puertos.
[6] En la Primera Encuesta Nacional de Pescadores Artesanales realizada entre los años 2009 y 2010 por la Unión Argentina de Pescadores Artesanales se relevaron 637 pescadores artesanales marítimos en todo el país.
[7] En varias localidades del país el número de embarcaciones artesanales activas ha disminuido notablemente, mientras que en otras se ha mantenido. El incremento del precio de combustible ha favorecido la pesca de costa con caña, redes, medio mundo e incluso con kayak. Estas modalidades de pesca costera tienen una escala menor a la de los trackers, semirrígidos y lanchas de fibra pero permiten obtener algunos ingresos.
[8] Una de las ventajas de la pesca artesanal reside en que las artes de pesca utilizadas son ambientalmente sostenibles, en comparación con la gran parte de la flota industrial que practica habitualmente el arrastre de fondo.
Bibliografía
Bertolotti, M. I, Errazti, E., Gualdoni, P. y Pagani, A. (2008) Principios de política y economía pesquera. Buenos Aires: Dunken.
Canelo, P. y Castellani, A. (2017) Puerta giratoria, conflictos de interés y captura de la decisión estatal en el gobierno de Macri. El caso del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Informe de Investigación Nº1 del Observatorio de las Elites Argentinas del IDAES-UNSAM. Buenos Aires: IDAES-UNSAM.
Cohen, J. (1986) The Dynamics of the Revolving Door on the FCC. American Journal of Political Science, 30(4), 689-708.
Gormley, W. (1979) A Test of the Revolving Door Hypothesis at the FCC. American Journal of Political Science, 23(4), 665-683.
Mateo, J. (2003) De espaldas al mar. La pesca en el Atlántico Sur. Siglos XIX y XX. Tesis de Doctorado en Historia, Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.
Mateo, J.; Nieto, A. y Colombo, G. (2010) Precarización y fraude laboral en la industria pesquera marplatense. El caso de las ‘cooperativas’ de fileteado de pescado. 1989-2010. Concurso Bicentenario de la Patria: Premio Juan Bialett Massé. “El estado de la clase trabajadora en la Provincia de Buenos Aires”, La Plata: Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
Pradas, E. M. (2006) Una introducción a la problemática pesquera marplatense. Mar del Plata: El Mensajero.